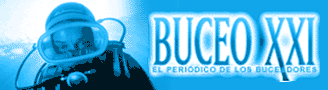Fue
el 7 de abril de 1925 cuando el U.S.S. Saratoga salía
de los astilleros de la New York Shipbuilding Company
en Candem (New Jersey) tras casi 5 años desde
que se iniciara su construcción. Aunque los planos
iniciales correspondían a los de un crucero pesado
tipo “Lexington”, dos años después
de iniciada su construcción el congreso de los
EE.UU. decide reconstruirlo, siendo la primera nave
construida específicamente como portaviones.
20 años más tarde, al finalizar la II
Guerra Mundial ya era el portaaviones más antiguo
en servicio. Había sobrevivido a torpedos, bombas,
ataques kamikazes y la propaganda bélica japonesa
lo había declarado hundido siete veces entre
1941 y 1945. Combatió en Guadalcanal y participó
en los bombardeos de Rabaul, Sumatra, Iwo Jima y Java.
Fue torpedeado dos veces y el 21 de febrero de 1945
cinco aviones kamikazes chocaron contra él causando
123 muertos y 192 heridos. Pero siguió a flote,
lo repararon y acabada la guerra repatrió a 29.000
soldados desde el frente del Pacífico.
El 23 de mayo de 1946 sale de Peral Harbour por última
vez. Su destino es el atolón de Bikini. Allí
participará del programa de pruebas atómicas
que se desarrollaban en el contexto de un nuevo concepto
de guerra: La Guerra Fría. En la operación
“Able”, la primera prueba atómica realizada
en el atolón, permaneció amarrado a 2.000
metros del punto de detonación. Su cubierta se
incendió por el calor de la radiación.
Pero su final llegó el 25 de julio de ese mismo
año. Era el momento de probar otro monstruo,
esta vez mucho más potente, llamado “Baker”.
Era hermana de la bomba lanzada en Nagasaki, con una
potencia de 20.3 kilotones.
 Hundimiento
espectacular
Hundimiento
espectacular
El U.S.S. Saratoga se encontraba a tan sólo
300 metros de la zona 0. La bomba se hizo estallar
a 27 metros de profundidad. La honda expansiva tardó
menos de 1/6 de segundo en golpear el casco del buque
con una fuerza de 415 Kg/cm2, es decir 4.150 toneladas
por metro cuadrado de casco. Diez segundos después,
una ola de unos 9 metros de alto embistió por
proa la amura de estribor, barriendo la pista de aterrizaje
y la cubierta principal. La fuerza de la ola fue de
tal magnitud que levantó el ancla de la nave,
fondeada a 54 metros, hasta 16 metros por encima de
la superficie, causando serios daños al buque.
Esa ola levantó un barco de 43.500 toneladas
en el aire como si fuera un pesquero de bajura. El
agua arrastró a su paso cinco aviones, algunos
vehículos terrestres (dos de ellos acorazados)
y el resto del equipamiento que se encontraba en cubierta.
La onda expansiva de la explosión arrancó
el trinquete y la chimenea, dejando un agujero a lo
largo del casco, de 15 cm de grosor, que provocó
que se partiera posteriormente. La cubierta de vuelo
se levantó inclinándose desde la popa,
cediendo más de 60 metros hacia la proa bajo
el peso del agua que ya estaba inundando el barco.
A estos daños se unieron los provocados por
otras dos olas clasificadas como tsunamis que arrastraron
al navío 500 metros más allá
del lugar en el que se encontraba fondeado. Después
comenzó a sumergirse por el peso del agua que
había entrado en sus compartimentos estancos
debido sobretodo a la brecha del casco. Ocho oras
después de la explosión se hundía
la popa y la proa le seguiría poco a poco hasta
acabar en el fondo de arena donde permanece hoy, prácticamente
tal y como quedó después de la explosión,
en posición de navegación. La bomba
había desplazado 2.000.000 de toneladas de
agua y vapor de agua y otros 2.000.000 de materiales
sólidos de la laguna. Se produjo el típico
champiñón y un cráter de 50 metros
en el fondo del atolón.

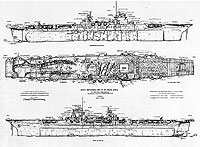 No
apto para novatos
No
apto para novatos
El U.S.S. Saratoga en un buque de 270 metros de eslora,
más largo que el Titanic, y 33.000 toneladas.
Por su profundidad, que en algunos puntos alcanza
los 55 m, por las dimensiones del pecio y por las
características de la inmersión, no
parece el lugar adecuado para principiantes. El puente
se divisa a 12 metros de la superficie. La cubierta
de vuelo se sitúa a una profundidad de 27 m.
El casco descansa a 55 metros. Se suelen programar
hasta cuatro inmersiones para completarlo. En la primera
se sobrevuela el puente y se pueden apreciar elementos
de sus defensas antiaéreas y algunos detalles
del puente de mando. En la siguiente, se llega a la
cubierta de aterrizaje y se ven los elevadores de
aviones y de munición. En la tercera inmersión
se penetra en el pecio por el agujero que hizo la
bomba en el costado del casco. A 39 metros de profundidad
podemos ver aviones, bombas, armas, munición,
diverso instrumental...Se pretendía simular
una acción de guerra hasta en el último
detalle, por lo que el buque estaba completo. La cubierta
arqueada da fe de la magnitud de la explosión
y se ha ido hundiendo con el paso del tiempo hasta
ser una amenaza potencial para los buceadores que
penetran en el pecio. Los hierros retorcidos y cables
que caen hasta el hangar y que cruzan la cubierta
pueden ser terribles trampas para buceadores despistados.
En la cuarta inmersión se recorre la proa.
La cadena del ancla es impresionante. Cada eslabón
es mayor que un torso humano. Separándose del
buque obtendremos una visión panorámica
espectacular.
Pero si después de bucear en este pecio queremos
aun más emociones hay muchísimos otros
diseminados por la zona, entre los que se encuentran
el U.S.S. Arkansas o el japonés el Nagato.
A pesar de los ensayos nucleares del pasado, no hay
riesgo de radiación en Bikini...¡siempre
que no se ingieran alimentos cultivados localmente!
Muchas fueron las pruebas nucleares realizadas en el
Pacífico como la que hundió al U.S.S.
Saratoga. Comenzaron nada más terminar la II
Gerra Mundial y algunas de ellas han llegado hasta nuestros
días, como es el caso de las realizadas en los
atolones franceses de Mururoa y Fangatufa. Pero pocas
han sido tan espectaculares como la llamada Ivy Mike.
El U.S. Nuclear Weapons Testing Program llamó
así a la cuarta prueba más poderosa realizada
en las Islas Marshall. Era un 31 de Octubre de 1952.
En el atolón Enewetak iba a probarse por vez
primera un arma termonuclear o de fusión, también
conocida como bomba H o de hidrógeno. Iba a ser
la prueba más potente de las 67 anteriormente
realizadas en las islas y representaría algo
menos del 10% de la potencia total de todos los experimentos.
Produjo la mayor bola de fuego que jamás se haya
visto. En su apogeo medía alrededor de 5 kilómetros
de diámetro, es decir una cuarta parte de la
isla de Manhattan. La altura del hongo alcanzó
los 12.200 m, es decir 32 rascacielos como el Empire
State Building, uno encima del otro. Y eso en un tiempo
récord de 2 minutos tras la explosión.
Unos diez minutos después el hongo ya había
alcanzado los 18.000 m de altitud y se había
esparcido por la estratosfera en un radio que alcanzaba
unos 160 kilómetros. La punta del hongo llegó
a alcanzar los 40 Km de altitud. La explosión
descargó una fuerza de 10,4 Megatones, es decir
10.400 kilotones. Eso significa más energía
en un solo disparo que diez veces todas las pruebas
anteriores, incluidas probablemente las que hizo la
Unión Soviética hasta esa fecha; y cuatro
veces más potencia que el total de bombas lanzadas
por las fuerzas aéreas angloamericanas sobre
Alemania y el resto de países ocupados durante
la II Guerra Mundial. El cráter originado en
el atolón fue de 1.600 metros de diámetro,
más grande que la bahía de la Concha de
San Sebastián, y alcanzó una profundidad
de 53 metros. Los efectos destructivos laterales fueron
los más grandes observados hasta entonces: aniquilación
total en un radio de casi 5 Km ; daños que van
de severos a moderados en un radio de más de
11 Km ; y daños menores en un radio de 16 Km.
Una ciudad de unos 170.000 habitantes desaparecería
literalmente del mapa. Todo eso sin contar los daños
producidos por contaminación radioactiva.